Oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, o un extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio: tanto al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. (Deuteronomio 1.16–17)
Una de nuestras responsabilidades, como pastores, es la de intervenir en situaciones donde existen pleitos o conflictos entre hermanos, pues estos requieren, muchas veces, de la intervención de un tercero para su correcta resolución.
El gran desafío para el líder en este tipo de situaciones es limitar, en todo lo que sea posible, la expresión de su humanidad. Esto no quiere decir que no sea posible llegar a un juicio justo por vías humanas, pues como personas guardamos aún ciertos vestigios del conocimiento de la verdad. En la mayoría de las situaciones, sin embargo, nuestra humanidad es un factor que entorpece los juicios con que juzgamos a los demás.
Moisés anima a los que ha puesto sobre el pueblo para ayudar en la resolución de conflictos, a que juzguen justamente. La clave aquí está en no hacer acepción de personas. Es decir, no ceder frente a la tentación de darle preferencia a algunos por encima de otros. Un caso típico podría ser prestarle más atención al rico que al pobre, o al residente que al extranjero. Esta posibilidad nos parece remota, hasta que recordamos que con frecuencia dentro de la iglesia escuchamos con mayor atención al que más ofrenda, o a las familias que más tiempo llevan en la congregación.
El argumento de Moisés es que un ministro no debe temerle a los hombres, porque el juicio es de Dios. Es decir, el juicio justo no solamente proviene del Señor, que juzga correctamente en todas las situaciones porque conoce las intenciones de los corazones, Moisés también está señalando que la autoridad para juzgar ha sido otorgada por el Señor. Esto es precisamente lo que comparte Pablo en su carta a Romanos «porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste» (13.1–2). Por esta razón debemos emitir con temor nuestros juicios, porque tendremos que justificar delante del Dios de los cielos el uso que le hemos dado a la responsabilidad que nos ha confiado.
Salomón, que se sentía incapaz de llevar adelante esta tarea, pidió a Dios que le diera la sabiduría que él no poseía en sí mismo. El Señor concedió su petición, y su fama como justo juez se extendió por toda la tierra. El ejemplo que nos deja es valioso. Tener la responsabilidad de juzgar en las situaciones de conflicto que existen entre nuestros hermanos no debe ser tomada con liviandad.
Lo más importante, quizás, es no ser apresurado en llegar a una conclusión. Esa falta de apuro permitirá que nos tomemos el tiempo para considerar con cuidado lo que hemos oído, buscando la guía del Espíritu para que, cuando hablemos, nuestras palabras coincidan con el sentir del Dios a quien servimos.
Para pensar:
«La justicia engrandece a la nación; el pecado es afrenta de las naciones» (Pr 14.34).
Tomado con licencia de:
Shaw, C. (2005) Alza tus ojos. San José, Costa Rica, Centroamérica: Desarrollo Cristiano Internacional.


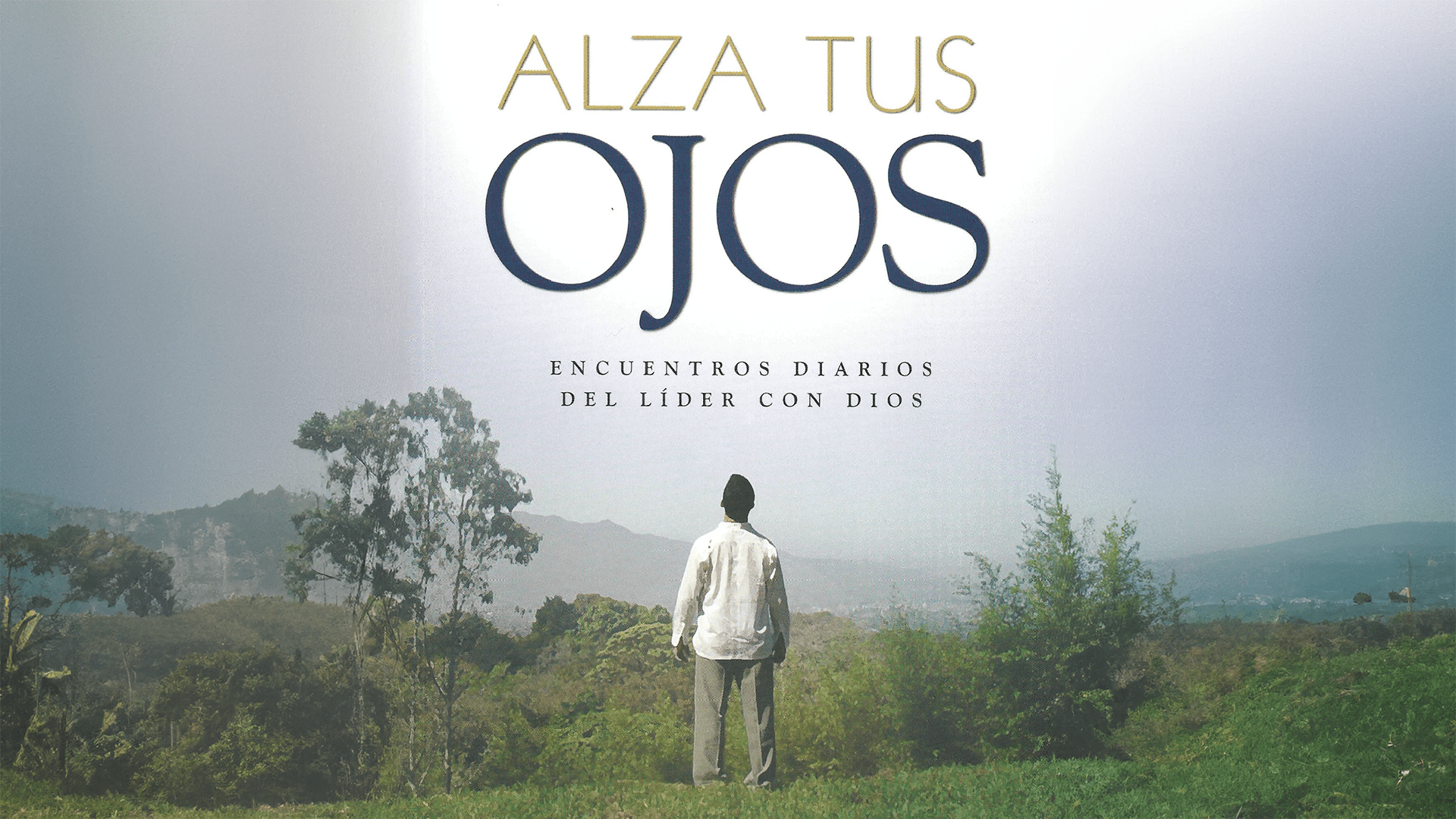


Comentarios