¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro! (Romanos 7.24–25)
«Lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago… no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago» (Ro 7.15, 20). ¿Quién de nosotros no se ha sentido identificado con la descripción tan acertada que hace Pablo de la lucha que tenemos con el pecado? Leemos este pasaje y no podemos evitar exclamar: ¡ese soy yo! Este es el calvario diario de nuestra existencia. Nuestro espíritu anhela todo aquello que es bueno y puro; pero nuestro cuerpo está gobernado por una ley que, en ocasiones, parece indomable. A cada rato sentimos las insinuaciones seductoras del pecado, invitándonos a caminar por el camino que aborrecemos. ¡Miserable de nosotros!
La pregunta del apóstol, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte?, no es tanto una pregunta teológica como la frustrada exclamación de quien se siente agobiado por la constante lucha con la carne. Esta pregunta refleja su agonía personal.
Debemos prestar mucha atención a la respuesta, pues en ella encontramos la libertad que tanto anhelamos. La solución a nuestra lucha no es un programa sino una persona: Cristo Jesús. Esto contradice toda nuestra formación, pues somos parte de un pueblo que ha construido su existencia sobre «el hacer». Nuestra filosofía privilegia el movimiento y la acción decisiva, sobre la pasividad y la quietud. Cuando se nos presenta un desafío, nos informamos acerca de las formas más eficaces de hacerle frente y luego intentamos avanzar confiadamente hacia la conquista del problema. Creemos que la cuota indicada de esfuerzo y perseverancia harán que los obstáculos desaparezcan. En muchas esferas de la vida ocurre así. Mas el pecado no se resuelve con ningún programa, tampoco cede frente a los persistentes embates de la disciplina. El pecado es una realidad que no podemos vencer.
¿Quién nos puede librar? ¡Cristo Jesús, Señor nuestro! ¿Cómo lo hace? ¡No sabemos!, pero él es la solución para nuestra lucha. Una vez más viene a nuestra mente la imagen de Cristo agonizando en Getsemaní. Su lucha es la nuestra: el espíritu quería someterse a la voluntad del Padre, pero la carne se rebelaba contra este deseo. ¿Cómo solucionó su dilema? Buscó el rostro del Padre. No vemos ninguna manifestación física del Espíritu en esta escena. No somos testigos de ningún accionar dramático en la vida de Cristo. Solamente lo podemos observar derramando su dilema delante del Padre. Luego de volver por tercera vez, su lucha terminó. La paz se había instalado en su interior. La carne se había sujetado al Espíritu.
Quizás es lo misterioso del proceso lo que crea en nosotros una resistencia a aceptar una solución tan sencilla. Sin embargo, no podemos escapar de esta realidad. La exhortación de la Palabra es que le busquemos a él. No pongamos nuestra esperanza en un programa de cinco pasos fáciles, ni en un libro, ni tampoco en un curso. ¿Quién puede librarnos? ¡Gracias a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro!
Para pensar:
¿Qué siente cuando hace lo que no quiere? ¿Qué pasos da para solucionarlo? ¿Cómo participa Cristo de esta solución?
Tomado con licencia de:
Shaw, C. (2005) Alza tus ojos. San José, Costa Rica, Centroamérica: Desarrollo Cristiano Internacional.


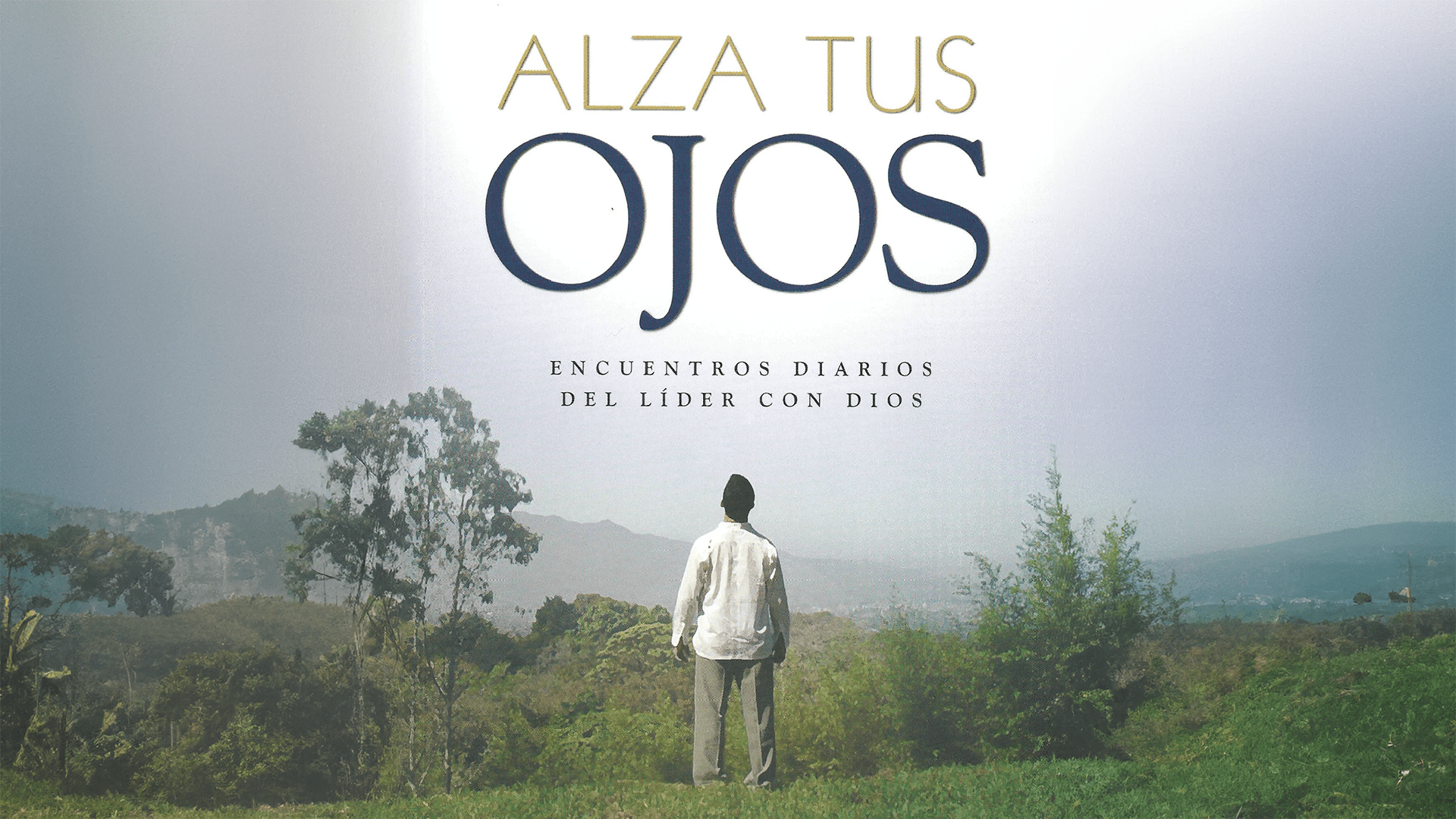


Comentarios