¡Ay del que, no siendo más que un tiesto como cualquier tiesto de la tierra, pleitea con su Hacedor! ¿Dirá el barro al que lo modela: «¿Qué haces?», o: «Tu obra, ¿no tiene manos?» ¡Ay del que dice al padre: «¿Por qué engendraste?», y a la mujer: «¿Por qué diste a luz?» (Isaías 45.9–10)
Cuando uno de mis hijos era muy pequeño sugirió que compráramos algo que valía mucho dinero. «Hijo, no tenemos dinero para comprar eso», le expliqué. Mi hijo me miró, sorprendido de que yo no hubiera pensado en cuán fácil era la solución a dicho dilema. «Papi -replicó-, ¡entonces, vamos al banco y pidamos que ellos nos den el dinero que necesitamos!» Su inocente propuesta me causó gracia. Él sabía que el banco tiene dinero, y mucho. Lo que no podía entender son los complejos mecanismos que hacen posible que una persona pueda o no acceder a un crédito. Tampoco tenía edad como para que yo le ofreciera una explicación al respecto.
La anécdota ilustra lo desacertados que pueden ser nuestros comentarios cuando pretendemos hablar de asuntos de los cuales no sabemos nada. Quizás usted se ha cruzado con personas que, sea cual sea el tema de conversación, siempre tienen algo que decir. Estos individuos, lejos de impresionar por lo muy informados que están, son molestos porque resulta evidente que la mayoría del tiempo no tienen idea de lo que están diciendo. No obstante, hacen alarde de su ignorancia a cada instante.
Este es el cuadro absurdo que nos presenta el profeta Isaías. Imagínese cualquiera de estas situaciones: un ladrillo discute con el constructor acerca del lugar que debe ocupar en una vivienda. Un clavo argumenta con el carpintero porque cree que debería ser utilizado en un mueble diferente. La sal tiene un altercado con la cocinera porque opina que a esa comida no le hace falta su servicio. ¡Ridículo!, ¿verdad? Pensar en estos elementos entablando un diálogo con quienes los usan nos parece descabellado. ¿Cómo puede el barro decirle al alfarero cuál es la mejor manera de ser utilizado? ¿Cómo puede un bebé, en el instante mismo de nacer, ponerse a discutir con la madre porque cree que no es el momento indicado para venir al mundo?
Pero a pesar de que reconocemos lo absurdo de estas escenas, ni usted ni yo nos vemos impedidos a creer que podemos cuestionar la forma en que Dios actúa. «¡No entiendo cómo él ha permitido que esto ocurra!» exclamamos, perplejos. «Si Dios me ama -argumentamos-, ¿por qué no interviene?» Aunque no expresemos tales preguntas, seguramente en más de una ocasión hemos creído que podemos explicar confiadamente la manera en que Dios actúa. Como si fuéramos expertos en el asunto, nos explayamos con una ingenuidad que roza lo absurdo. La verdad es que la distancia que nos separa de Dios es la misma que separa al barro del alfarero. ¿Cuánto sabe o entiende el barro de lo que está haciendo el artesano? ¿Cuánto conocimiento tiene el bebé del tiempo y el proceso necesario para un parto? ¡Ninguno! Así también pasa con nosotros. ¡Guardemos silencio delante de nuestro Creador!
Para pensar:
«Algunos, desviándose de esto, se perdieron en vana palabrería. Pretenden ser doctores de la ley, cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman» (1 Ti 1.6–7).
Tomado con licencia de:
Shaw, C. (2005) Alza tus ojos. San José, Costa Rica, Centroamérica: Desarrollo Cristiano Internacional.0000


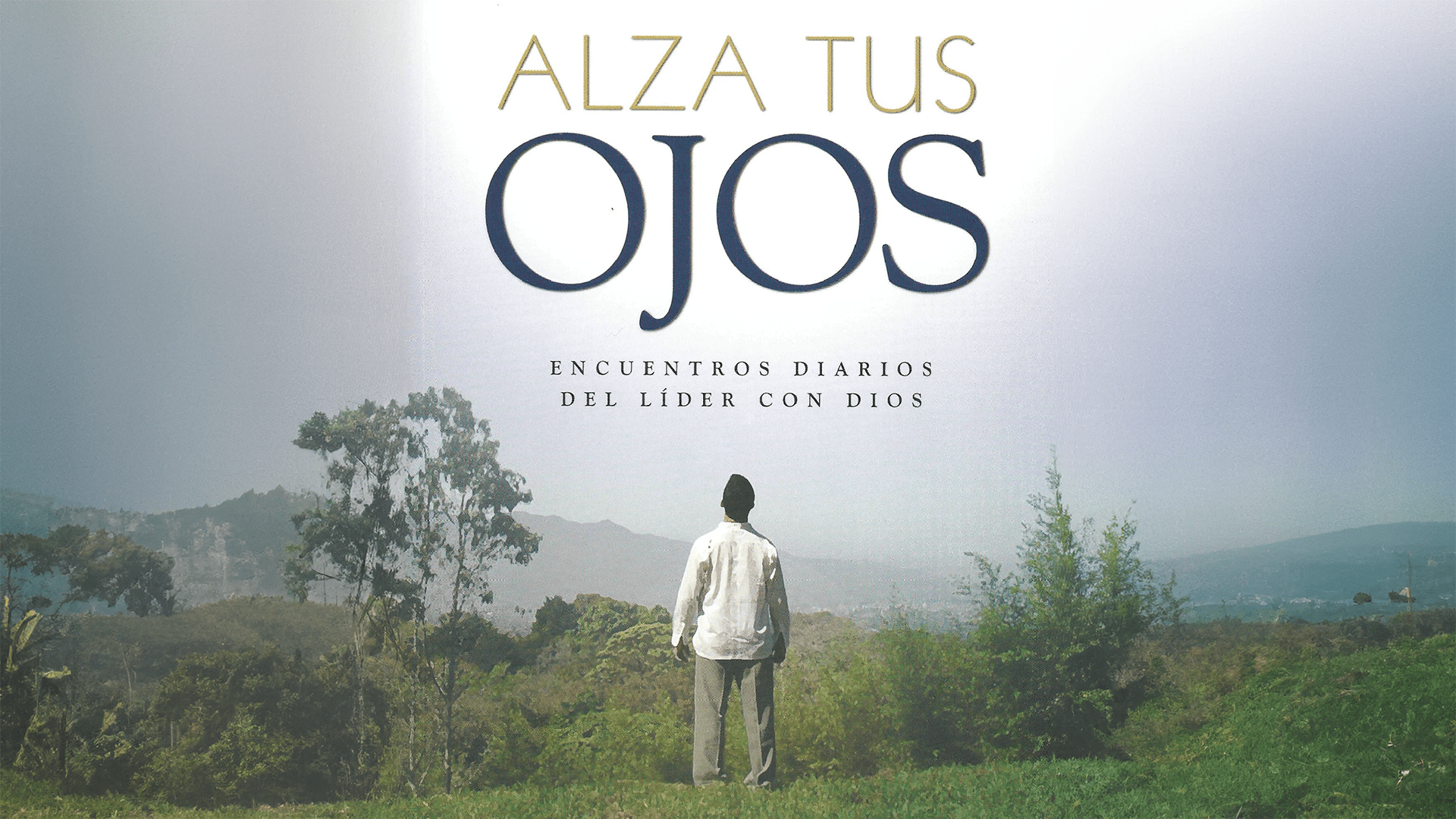



Comentarios